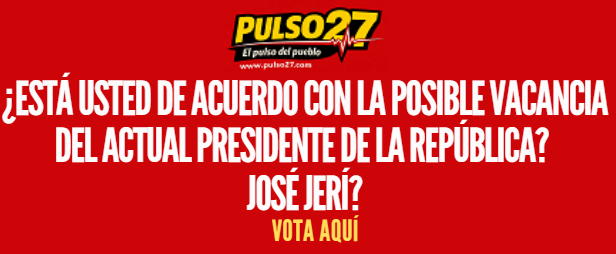Se mostró optimista para retomar tasas de crecimiento mayores a 4%
Crónica
Levantamiento de Túpac Amaru II: La Llama Eterna de la Rebelión Indígena

Hace 244 años, un grito de justicia y libertad estremeció los Andes peruanos y se expandió por toda América Latina. El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, inició la mayor rebelión anticolonial del siglo XVIII, una insurrección que encendió la llama de la resistencia contra el dominio español y marcó un antes y un después en la historia del continente. La gesta heroica de este líder indígena, descendiente de la nobleza inca, sigue resonando en cada rincón del Perú y más allá, como símbolo de la lucha contra la opresión.

La rebelión de Túpac Amaru II comenzó con un acto de justicia que ha quedado grabado en la memoria colectiva de los peruanos: la captura y posterior ejecución de Antonio Arriaga, el corregidor de Tinta, el funcionario colonial que simbolizaba los abusos y excesos del régimen español. En el distrito de Tinta, donde los ecos de esa justicia siguen vivos, cada 4 de noviembre se lleva a cabo una emotiva escenificación que recuerda ese primer acto de rebeldía. En la histórica plaza del distrito, actores locales, incluyendo trabajadores de la municipalidad y estudiantes, recrean la captura y juicio popular de Arriaga, reviviendo la valentía y determinación de Túpac Amaru II.
La rebelión, sin embargo, no fue solo una cuestión de justicia local. Desde el Cusco hasta el Alto Perú, Túpac Amaru y su esposa, Micaela Bastidas, convocaron a miles de indígenas y mestizos a unirse en la lucha por la libertad. Con firmeza y una visión transformadora, Bastidas no solo apoyó la causa de su esposo, sino que asumió roles estratégicos, liderando acciones y organizando la logística necesaria para sostener el movimiento. Los abusos en las mitas mineras, los impuestos excesivos y las prácticas de explotación habían agobiado a la población indígena por demasiado tiempo, y la insurgencia de Túpac Amaru buscaba cambiar el curso de la historia. La rebelión rápidamente cobró fuerza, logrando importantes victorias en lugares como Ayaviri y Sangarará, donde derrotaron a las fuerzas realistas y demostraron la capacidad de los pueblos indígenas para desafiar al poder virreinal.

Las autoridades coloniales no tardaron en responder. El virrey Agustín de Jáuregui, desde Lima, envió un ejército de casi 20 mil hombres para sofocar el levantamiento. En un ambiente de lucha desigual, los rebeldes fueron resistiendo hasta que las fuerzas realistas, en superioridad numérica y armamentística, lograron imponerse. Túpac Amaru II y su familia fueron capturados tras una traición y sometidos a torturas inimaginables.
El brutal final llegó el 18 de mayo de 1781, en la Plaza Mayor del Cusco. Túpac Amaru fue forzado a presenciar la ejecución de su esposa, Micaela Bastidas, y de sus hijos, antes de enfrentarse a su propio destino. Desmembrado y decapitado, el cuerpo del líder fue enviado en partes a distintos puntos del virreinato como una advertencia de la Corona española. Sin embargo, lejos de callar su mensaje, su sacrificio resonó con mayor fuerza en los corazones de los oprimidos. La célebre frase “Volveré y seré millones” no solo expresa su indomable espíritu, sino también el eco de la resistencia que se extendería hasta las futuras luchas de independencia en América.

Las celebraciones del 4 de noviembre de este año no solo recordaron el inicio de la rebelión, sino que también pusieron en valor su legado. La congresista Margot Palacios Huamán, en su pronunciamiento por el aniversario de esta gesta, destacó a Túpac Amaru como un símbolo eterno de resistencia y dignidad. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el Gobierno Regional de Cusco, las municipalidades provinciales y distritales, así como otras instituciones y organizaciones políticas y sociales se sumaron a los actos conmemorativos, reafirmando la relevancia de su memoria en la lucha por la justicia social y la dignidad de los pueblos originarios.

La rebelión de Túpac Amaru II, aunque sofocada violentamente, marcó el principio del fin del dominio español. Su lucha inspiró movimientos y figuras posteriores, como la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco (FARTAC), que a sus 51 años de existencia continúa defendiendo los derechos de las comunidades campesinas. En una América que sigue luchando contra las injusticias sociales, el legado de Túpac Amaru sigue siendo un llamado a la resistencia y a la defensa de la dignidad de los pueblos.
A casi 250 años de su gesta, la historia de Túpac Amaru II sigue viva. Su sacrificio y el de su familia no solo son recordados en el Perú, sino que se han convertido en un símbolo de la resistencia indígena a nivel continental.
Actualidad
Lima cumple 491 años: entre la fundación española, el centralismo y la inseguridad

Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.
Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.
Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.
Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.
A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.
Actualidad
El grito incesante del Perú contra Dina Boluarte

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, el Perú no ha dejado de protestar. En el interior del país —Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Junín— la indignación se ha convertido en un clamor permanente. Las movilizaciones, que comenzaron con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos entre 2022 y 2023, según Amnistía Internacional.
En Puno, la llamada “Masacre de Juliaca” del 9 de enero de 2023, donde 18 manifestantes fueron asesinados por disparos policiales, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el grito de “Dina asesina” resuena en plazas y marchas. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, la represión en Huamanga dejó heridos y detenidos, mientras en Andahuaylas, Apurímac, se reportaron más de 50 lesionados. Estas regiones, donde Pedro Castillo obtuvo más del 80% de respaldo en 2021, hoy concentran el rechazo más alto a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 92% en 2024 según Datum.
Durante 2023, las protestas se extendieron con la “Tercera Toma de Lima”, que reunió a miles de delegaciones del sur y centro andino. En Cusco, la toma del aeropuerto Velasco Astete dejó heridos, mientras en Arequipa y Moquegua los bloqueos afectaron el transporte y la minería. Las manifestaciones, articuladas por gremios como el Sutep y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, no solo exigían la renuncia presidencial, sino una nueva Constitución que devuelva representatividad al país profundo.
El rechazo también se trasladó a los ministros. En octubre de 2024, en Lurigancho-Chosica, Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, fueron abucheados durante una inauguración escolar. En Huaycán, Morgan Quero, ministro de Educación, recibió huevos y piedras tras calificar de “ratas” a las víctimas de las protestas, lo que derivó en una investigación fiscal. En Huancavelica, en junio de 2025, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, enfrentó pifias en un acto público, y en Arequipa, en julio, manifestantes atacaron un vehículo oficial.
El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su ineficacia ante la inseguridad en marzo de 2025, fue abucheado en actos policiales. En Loreto, las protestas mineras de julio de 2025 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejaron cuatro heridos y denunciaron el abandono del Estado frente a las comunidades amazónicas.
Otro símbolo del malestar popular es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, cuestionado por su cercanía al empresariado minero. En mayo de 2025, gremios agrarios de Arequipa y Puno convocaron un paro nacional contra su propuesta de reducir impuestos solo a agroexportadores, dejando fuera a la agricultura familiar, que representa el 97% de la producción nacional. Sus declaraciones —“si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”— y su frase en Perumin 37 (“la agricultura puede esperar, la minería no”) desataron protestas en el valle de Tambo, donde manifestantes quemaron una efigie de Boluarte. El 4 de octubre de 2025, en Ayacucho, Manero fue abucheado a la salida de una audiencia agraria por familiares de víctimas y frentes de defensa.
Mientras tanto, las marchas juveniles en Lima y sus periferias reactivan la protesta. En septiembre de 2025, colectivos de la Generación Z salieron a las calles de Los Olivos y Plaza San Martín para denunciar la corrupción y la represión, con varios heridos y una fuerte presencia policial. En redes sociales, los hashtags #DinaAsesina y #FueraBoluarte acumulan miles de publicaciones, reflejando un rechazo que traspasa fronteras.
En septiembre de 2025, Cusco suspendió trenes hacia Machu Picchu por bloqueos, y en Ayacucho, el Sutep lideró marchas exigiendo justicia para las víctimas. El gobierno, sin capacidad de diálogo, califica las protestas como “cultura de odio”, mientras el Congreso, también con más del 90% de desaprobación, sostiene a Boluarte al rechazar mociones de vacancia.
La presidenta concentra hoy más del 85% de su agenda en Lima y Callao, evitando regiones donde su presencia genera rechazo. Pero el interior sigue siendo el termómetro de la crisis política. En Puno, Huancavelica y Arequipa, los pueblos continúan movilizados, exigiendo justicia, elecciones anticipadas y el fin de un sistema que consideran indolente y excluyente.
Las acusaciones por genocidio, corrupción y enriquecimiento ilícito, junto al Rolexgate y las cirugías estéticas ocultas, han profundizado la desconfianza. Cada abucheo, bloqueo o marcha expresa un sentimiento acumulado de traición y abandono.
A tres años del estallido social, el grito no se apaga. El sur y la sierra resisten, con un mensaje que retumba en cada plaza y carretera: el Perú no olvida, y su clamor sigue siendo incesante.
Crónica
Vladivideos: el mayor escándalo de corrupción política del gobierno fujimontesinista

El 14 de septiembre de 2000 se difundió el primer Vladivideo, una grabación en la que Vladimiro Montesinos, entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori, entregaba fajos de dinero al congresista Alberto Kouri a cambio de su pase al oficialismo. Esa revelación marcó el inicio del colapso del régimen fujimontesinista y destapó una red de corrupción que alcanzó a congresistas, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.
Hoy, a 25 años de aquel episodio, el país vuelve a poner la mirada sobre un hecho que evidenció cómo el poder político y económico se entrelazaba con prácticas mafiosas. Aunque la caída de Fujimori y la captura de Montesinos parecían cerrar esa etapa, las secuelas aún persisten: la impunidad de varios implicados y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones siguen siendo heridas abiertas en la democracia peruana.
La congresista Margot Palacios, a través de su cuenta de Facebook, recordó la fecha señalando: «Hoy, a 25 años de los Vladivideos, recordamos uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Aquellas grabaciones nos mostraron sin máscaras cómo se compraban congresistas con fajos de dinero, cómo se sometía a jueces y fiscales, cómo los medios eran silenciados a cambio de sobornos. No fue un hecho aislado, fue la radiografía de un sistema político y económico podrido, dirigido desde las sombras por mafias que traicionaron al Perú. El daño no terminó con la caída de Fujimori ni con la captura de Montesinos. La herencia más grave fue la impunidad y la desconfianza que hasta hoy marcan nuestra democracia.«
El recuerdo de los Vladivideos también plantea una reflexión sobre la continuidad de los actores ligados a aquel régimen. A pesar de la magnitud del escándalo, sus herederos políticos mantienen presencia activa a través del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, así como por exfuncionarios y cuadros políticos que reivindican el legado neoliberal y capitalista instaurado en la década de los noventa. Desde el Congreso y otras instancias de poder, estos grupos han buscado preservar un modelo económico que, ha profundizado las desigualdades y debilitado los mecanismos de transparencia y control frente a la corrupción.
La conmemoración de este aniversario no solo revive la memoria de un escándalo, sino que reabre el debate sobre los límites de la democracia peruana frente a la captura del Estado por intereses mafiosos. Recordar los Vladivideos es, hoy más que nunca, una advertencia sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y evitar que la historia se siga repitiendo bajo nuevas máscaras políticas.

 Actualidad1 week ago
Actualidad1 week agoCrisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

 Actualidad6 days ago
Actualidad6 days agoRechazo masivo en Arequipa: Rafael López Aliaga abucheado como «Porky Corrupto» en la Ciudad Blanca

 Actualidad4 days ago
Actualidad4 days agoJosé Luna Gálvez: El Candidato Presidencial Populista Acorralado por la Corrupción

 Actualidad6 days ago
Actualidad6 days agoFamiliares de víctimas de las protestas 2022-2023 exigen justicia y llaman a no votar por partidos en las elecciones 2026

 Actualidad6 days ago
Actualidad6 days agoLlega “El Monstruo” a Lima: el gran show de seguridad que nadie pidió a José Jerí

 Actualidad3 days ago
Actualidad3 days agoAlfonso López Chau, insatisfecho con el lanzamiento de su candidatura en Puno

 Economía4 days ago
Economía4 days agoTalara en Paro de 24 Horas: Bloqueos y Protestas contra Privatización de Petroperú

 Actualidad3 days ago
Actualidad3 days agoEgresados de educación secundaria se movilizan para exigir acceso a educación superior mediante Beca 18